El neón parpadeante apenas iluminaba las calles sumidas en sombras perpetuas. Las megatorres se elevaban como colosos de metal y cristal, mientras drones de vigilancia surcaban el cielo con su mirada mecánica. En este mundo donde la muerte era solo un obstáculo temporal y la moral una divisa devaluada, los mercenarios cibernéticos eran la última línea entre el caos y el orden impuesto por las grandes corporaciones. En medio de un callejón húmedo y apestoso, un hombre despertó. Su cuerpo se sentía ajeno, pesado, lleno de mecanismos que zumbaban como un enjambre de abejas dentro de su piel. Un solo pensamiento cruzó su mente:
«No debería estar vivo».
El reflejo de un charco reveló un rostro mitad humano, mitad máquina. Un ojo de iris rojo brillaba con precisión inhumana, escaneando su entorno sin necesidad de su voluntad. Su piel tenía cicatrices irregulares, cicatrices que no recordaba haber recibido. Pero entonces, como un relámpago, la memoria llegó en fragmentos: disparos, un rostro conocido apuntándole con un arma… y luego, nada. Su nombre había sido Elias Kaine. Pero flashes de memoria que le muestran diálogos de los médicos que lo intervinieron quirúrgicamente que lo llamaban “Vektor”.
La ciudad pertenecía a Valthorne Industries, la megacorporación que controlaba no solo la economía, sino la vida y la muerte de sus ciudadanos. Según los registros oficiales, Elias Kaine había muerto hace cinco años durante una operación encubierta. Pero la realidad era más oscura: su cuerpo fue recuperado y convertido en un prototipo de soldado cibernético. Un experimento destinado a perfeccionar la guerra moderna. El problema era que Vektor no debía recordar su pasado. No debía cuestionar. Solo obedecer.
Y, sin embargo, ahí estaba, caminando por las calles, libre.
Su mente sintética detectó una anomalía en la red de vigilancia: alguien estaba siguiendo su señal. Se movió rápido, cortando por un mercado en ruinas. Una patrulla de seguridad lo detectó y, en cuestión de segundos, se vio rodeado por soldados cibernéticos de la División de Operaciones de Valthorne.
—“Vektor, estás fuera de tu jurisdicción”. —dijo una voz electrónica desde un dron de transmisión.
—“¿Jurisdicción?” —murmura con desprecio—. “No soy un activo de su empresa”.
—“Sí lo eres. Así que vuelve por las buenas o te apagamos”.
Las probabilidades de sobrevivir un enfrentamiento contra soldados cibernéticos eran bajas, pero algo dentro de él —un residuo de su vieja vida— le decía que prefería morir peleando a ser una marioneta.
Se movió primero. Su ojo cibernético calculó trayectorias en milisegundos. Su brazo mecánico giró y disparó con una precisión quirúrgica. Cada bala atravesó puntos estratégicos en las armaduras de los soldados. Vektor saltó, esquivó, giró en el aire y eliminó la patrulla en segundos.
Pero un mensaje en su sistema interno hizo que se detuviera.
«Si quieres respuestas, ven al Distrito Rojo. Nivel 7».
El Distrito Rojo era un laberinto de clubes nocturnos y callejones oscuros, un lugar donde los secretos fluían más que la electricidad. En el Nivel 7, encontró a Dalia Reyes, una hacker con acceso a los archivos más profundos de Valthorne.
—“Sabía que vendrías, pero no que estarías tan entero” —dijo la mujer, sin levantar la vista de su terminal holográfica.
—“¿Qué me hicieron?” —preguntó Vektor.
Dalia lo miró con una mezcla de lástima y admiración.
—“Te mataron, Kaine. Pero antes de que te pudrieras, te trajeron de vuelta. Convertido en esto” —señaló su cuerpo—. “Un arma que en teoría nunca se cansaría, nunca se equivocaría, y nunca cuestionaría órdenes”.
—“Entonces, ¿por qué crees que estoy cuestionando todo en estos momentos?”.
—“Porque algo falló en tu programación” —sonrió—. “Y por eso te quieren muerto”.
Dalia le mostró archivos robados de Valthorne. Imágenes de cuerpos en laboratorios, soldados modificados, archivos de operaciones encubiertas. En una de ellas, reconoció a su viejo comandante: Orion Creed, el hombre que le disparó antes de su «muerte».
—“Él te ejecutó” —confirmó Dalia—. “Pero no por traición. Te entregaste voluntariamente al proyecto”.
“Vektor sintió una presión muy humana en su pecho mecánico”.
“¿Había elegido convertirme en un monstruo?”
Pero no había tiempo para dudas.
—“Creed sigue vivo, ¿verdad?”
—“Sí. Y te está buscando”.
Orion Creed, el hombre que una vez dirigió las operaciones encubiertas más peligrosas del mundo, ahora era jefe de seguridad de Valthorne. Estaba mejorado con implantes de combate, era un depredador cibernético en su máxima expresión.
Cuando Vektor irrumpió en la Torre Valthorne, Creed ya lo esperaba.
—“Nunca debiste despertar, Kaine”.
—“Y tú nunca debiste traicionarme”.
En ese momento se enfrentan a una batalla brutal. Ambos eran productos de la tecnología más avanzada, pero mientras Creed confiaba en su fuerza, Vektor utilizaba su precisión. Cada golpe era calculado, cada disparo dirigido a puntos débiles. En medio del combate, Creed, por agotamiento y cayendo a la vulnerabilidad de los golpes precisos de su contrincante, revela la verdad:
—“No fuiste una víctima, Kaine. Elegiste ser esto. Vendiste tu alma por la inmortalidad”.
Pero Vektor ya no era Elias Kaine. No era un asesino a sueldo. Era un hombre que buscaba redención. Con un último disparo, atravesó el core de memoria de Creed, apagando a su enemigo para siempre.
Con Creed muerto, Valthorne quedó en caos. Sin un encargado de eliminar a su proyecto fallido por mucho tiempo. Dalia libera los archivos secretos, exponiendo el proyecto Vektor de la corporación. La ciudad ardía en revuelta.
Vektor se quedó en la torre, observando el colapso de la entidad que lo creó.
—“¿Qué harás ahora?” —preguntó Dalia.
—“Algo que nunca pude hacer antes”.
—“¿Ser libre?”
Él asintió.
Mientras la ciudad caía en el caos, Vektor desapareció entre el desorden.
Ahora ya no era un héroe. No era una máquina. Era un hombre con una última oportunidad para vivir.
Francisco Araya Pizarro
Santiago de Chile
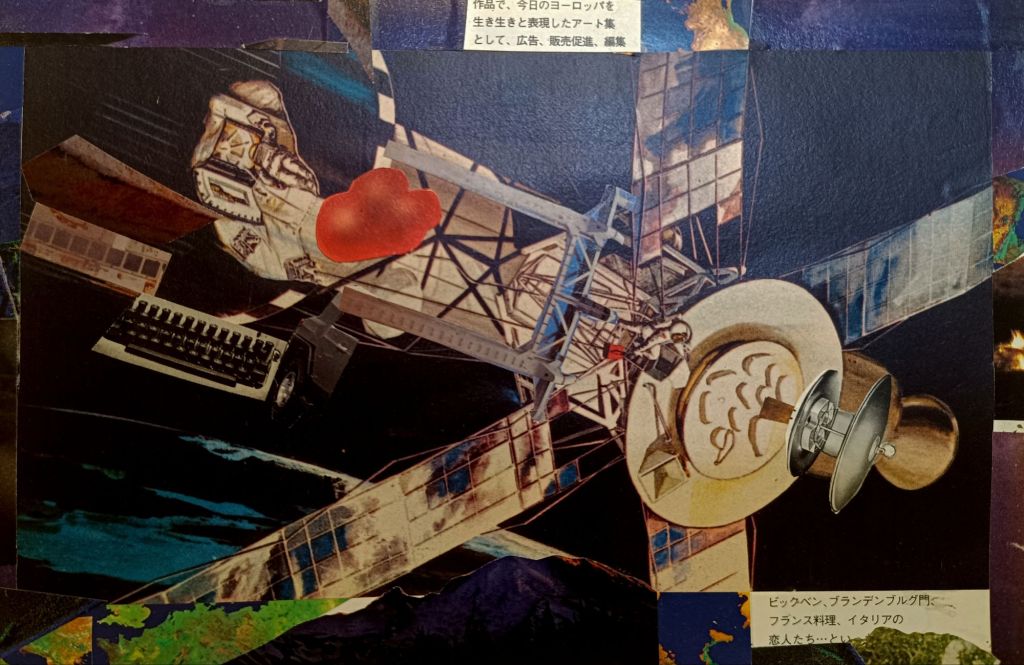
Francisco Araya Pizarro nació en Santiago de Chile, en 1977. Es Diseñador Gráfico Web, Asesor en Marketing Digital, Community Manager, Crítico de Arte, Cine, Arte Culinario y Literatura. Además de Investigador y Escritor de Ciencia Ficción. Escribió 4 libros publicados en Amazon: Las Crónicas de Marte (2023), La Gata Relámpago (2023), Codei Humanitas (2024) y Lid (2024), tiene un cuento antologado: Hoy Despierto, 2024, Chile. Sus textos han sido publicados por diferentes revistas literarias en español, cuenta con los reconocimientos en el I Concurso Literario Internacional “Orestes Pérez 2023” y el de la «Revista Dragon Escritor» en la categoría cuento, muchos de sus cuentos también pueden ser encontrados en http://www.tumblr.com/franciscoarayapizarro